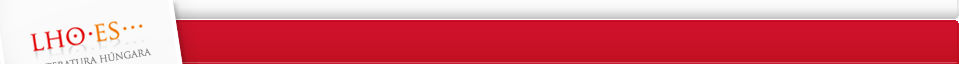|

|

|







|

|
|
|
Mis días felices en el infierno
György Faludy
|
|


|
|
Mis días felices en el infierno son las memorias del poeta György Faludy, publicadas en 1962 en Londres. En ese momento Faludy llevaba ya varias décadas en la emigración, y parecía muy poco probable que su autobiografía fuera a publicarse algún día en Hungría. La emigración, que empezó como una huida, pronto se convirtió en una vida rodeada de picaresca, llena de giros, aventuras, pasión y poesía. Las peripecias de este poeta hedonista, antifascista y profundamente humanista ofrecen una visión histórica de los sucesos internacionales acaecidos entre las décadas de 1930 y 1950. |
|
|
En noviembre de 1938 fui invitado a una reunión en Budapest. Entre la multitud de convidados figuraba un diputado inglés, un barón corpulento, conservador y melancólico, así como algunos de mis compañeros flacuchos, radicales y alegres, colaboradores de una revista literaria de izquierdas, publicada gracias al apoyo económico del arriba mencionado barón de derechas. El principal objeto de nuestra conversación fueron los Acuerdos de Munich entre Hitler y Chamberlain y sus consecuencias. Disputamos, gritamos y gesticulamos, para finalmente llegar a reconocer que Hitler hacía con Europa lo que le daba la gana. Eso les sacó de quicio y exacerbó a todos, sólo las facciones del diputado británico conservaban su aspecto algo encerado, como de estatua. A esas alturas, nuestra anfitriona, una dama noble y rica, ya no joven, que no ocultaba que pasaba uno o dos meses al año en un sanatorio neurológico, afirmó que llamaba la atención cómo el objeto y el modo de nuestra conversación guardaba parecido con el coloquio de las primeras páginas de Guerra y paz.
Nuestro educado invitado inglés se apresuró a cambiar de tema y nos preguntó qué planes teníamos para el futuro. El joven poeta católico, Béla Hortváth, que independientemente de la estación y la ocasión llevaba siempre un abrigo claro a cuadros, pantalones negros y una peonía en su ojal, afirmó que deseaba continuar la lucha, aunque fuera a costa de su vida, contra Hitler, por la cristiandad, la justicia social y la independencia de Hungría. Hablaba en tono ameno, sin ninguna pose trágica y en voz baja, como queriendo evitar turbar la intimidad de aquel salón tapizado de seda, parecido a un palco. Citaba con abundancia a los padres de la iglesia, y aún con más abundancia a Chersterton. Al final de su discurso hizo como que juntaba las manos para rezar, alzó sus grandes ojos redondos al techo y dio las gracias a la Virgen Santísima y a su santa preferida, Catalina de Siena, por haberle dotado de una virilidad tan poderosa, de la que daba excelente prueba toda vez que hablaba en alguna reunión popular o en el tribunal, donde fue a parar por instigación, y que demostraba, con creces, cada vez que se metía en la cama de una moza de labranza.
Al oír esas palabras, el miembro de la Cámara de los Comunes se afligió e improvisó un breve discurso. Comenzó diciendo que no había venido a Budapest para inmiscuirse en nuestros asuntos, pero que le permitiésemos darnos un consejo. Éramos jóvenes. Él, por su parte, no compartía nuestras opiniones radicales, al menos no allí, en el lugar de los hechos (con lo cual supuestamente quería decir que sólo los ingleses eran dignos de la libertad, nosotros, los húngaros, no merecíamos más que el feudalismo patriarcal de Horthy, o ni siquiera aquello), sin embargo temía que si un día los alemanes entraban en Hungría, ya no tendríamos la oportunidad de defender nuestras opiniones. Se prohibirían nuestras revistas, se confiscarían nuestros libros, a nosotros nos meterían en la cárcel y nos ahorcarían en secreto. Nos aconsejó que abandonásemos Hungría. Era posible que, pese a las diligencias de Chamberlain, estallara la guerra; después, quizás, tendríamos ocasión de regresar y de servir a aquellos ideales por los que en aquel momento no tenía sentido sacrificar nuestra joven vida.
Dejamos sus palabras sin contestar; todos ardíamos en deseos de descargar nuestra ira contra Chamberlain sobre aquel buen hombre. Al los dos meses, con excepción del poeta católico, todos los participantes de aquella reunión habíamos abandonado Hungría. El barón conservador y orientalista no paró hasta llegar a la India; algunos fueron a América, otros a Inglaterra. Yo me fui a París.
No fue el diputado de la cámara baja el que dio el último impulso a mi decisión. Lo que él hizo fue más bien cortar el último lazo que me retenía: la idea de que mi emigración podría ser censurada como una huida. La verdad es que yo tenía hartos motivos para marcharme, y marcharme precisamente a París. Lo que más me aterrorizaba era la idea de tener que luchar en la guerra venidera en el ejército húngaro, al lado de los alemanes. Sabía que si Hitler triunfaba, Hungría desaparecería del mapa y al cabo de unas décadas, sólo los siervos de los terratenientes germánicos hablarían húngaro cuando por las noches, sentados en la paja de los penumbrosos establos, extendieran sus helados dedos de los pies deformados por los juanetes. Sólo en el caso de que Hitler perdiera la guerra, se esperaba que el país se conservase, aunque eso tampoco era seguro que fuera a suceder así. Estaba claro que en la guerra que se avecinaba, yo debía luchar al lado del que aparentaba ser el enemigo.
La segunda razón de mi emigración fue incluso más forzosa. Escribí, sin atribuirles mucha importancia, algunas sátiras contra los líderes fascistas húngaros. Uno de ellos era un diputado llamado András Csilléry. Cuando tras una comida su malicioso secretario le entregó mi poema sobre él, que el partido socialdemócrata difundía en forma de octavillas, sufrió un ataque cardíaco y se cayó de su silla, lo que yo consideré uno de los mayores éxitos de mi vida. Antes del marzo de 1938, ninguno de mis adversarios, a los que yo había atacado, había pensado en actuar contra mí. Un día, después de que Hitler entrase en Viena, numerosos altos dignatarios, jueces, fiscales e intelectuales del país hicieron cola delante de la sede del partido de los Cruces Flechadas para solicitar su alta en el partido nacionalsocialista. Formaron una cola larga en la calle Andrássy, pero no sin sentir vergüenza, puesto que había muy pocos entre ellos que simpatizaran con el nazismo. No obstante, aguardaban pacientes, y en su gran vergüenza se consolaban diciendo que no tenían otro remedio, porque Occidente dejaría a Hungría en la estacada igual que lo había hecho con Austria. El ambiente en el país cambió de sopetón; en lo que a mí tocaba, comenzó una avalancha de causas contra mí por injurias, y la fiscalía presentó acusaciones por mis poemas antialemanes. En una de las causas me cayeron dos años: era previsible que el tribunal superior agravaría la sentencia. En diciembre de 1938, un oficial del ministerio de justicia, Béla Csánk, que yo no conocía, me llamó para advertirme de que me fuera al extranjero lo antes posible, porque me iban a detener. De eso mismo me avisaron el comisario de la policía de Budapest y el secretario de Estado de justicia István Antal. Me asombró su amabilidad, porque consideraba que estaban entre mis principales enemigos: el último, como recompensa por su advertencia, incluso me pidió ejemplares dedicados de mis libros.
El tercer motivo de mi emigración también fue la huida, pero no del ejército, ni de la cárcel, sino de mi esposa joven y bella, con la que convivía desde hacía diez meses.
(…)
Me tocó una mujer fiel, amante y abnegada: llevaba el gobierno de la casa excelentemente, mantenía mis cosas en un orden ejemplar y me adoraba. Mejor dicho, no me adoraba a mí, sino a mi estatua gigantesca, que no se me parecía tanto a mí, sino más bien al ideal platónico del poeta, tal como se lo imagina una marisabidilla. Cuando escribía poemas, iba a la cocina para no molestarme desde la habitación contigua, y se pasaba la noche sentada allí, inmóvil, hasta la madrugada. Cuando nos reuníamos con otros, expresaba su pasión por mí en voz tan alta y tan largamente que yo deseaba que me tragase la tierra, y poco a poco dejé de salir de casa. Se consideraba mi musa y se imaginaba que si me dejaba, yo perecería al borde de una cuneta; por eso me cuidaba y me guardaba en mi propio interés. Me arrebató uno tras otro a mis amigos y conocidos: un día, cuando me regalaron una pequeña maceta con tulipanes, se dio cuenta de que me quedaba mirando la flor por tercera vez, y la arrojó por la ventana. Era celosa, histérica y quisquillosa, y como creía que los poetas eran sensatos, corteses y presumidos, quiso curarme de mi buen humor y mi impertinencia. Le gustaba discutir, y cuanto más ardientemente, mejor: en esas ocasiones enumeraba todos mis pecados, nuevos y antiguos, cometidos contra ella, lloraba y gritaba en voz alta, despertando a los vecinos, y haciendo parar a los transeúntes tardíos bajo nuestra ventana. Si durante la discusión me dormía, me despertaba de mi sueño a sacudidas y al día siguiente volvía a la carga.
(…)
La cuarta razón de mi emigración no fue negativa. Antes de mediados de los años treinta apenas podía imaginarme tener que dejar Hungría por un tiempo prolongado. En aquellos años ya era un poeta bastante conocido, y esperaba aumentar mi popularidad en cinco o seis años. Se haría realidad mi deseo de adolescente: me compraría una casita en las colinas de Buda, en lo alto del barrio Rózsadomb, con un gran jardín; dos veces a la semana, me bajaría a la universidad para dar clase, dos veces a la semana recibiría en mi casa a los estudiantes, a los amigos, a todos, y algunos veranos volvería a ver Florencia, Roma y París. La casa en Rózsadomb no era producto de mi fantasía: cuando iba al instituto, pasaba muchas veces por la calle Endrõdy Sándor, donde veía un solar cubierto densamente de matas y árboles; si agitaba su cerca, las grajillas sentadas allí alzaban el vuelo. Elegí aquel solar como el lugar de mi futura casa, para toda la vida, y aparte de tener el modesto cargo de profesor universitario, una bibiloteca nutrida y de escribir poesía, no alimentaba ambición alguna. Llegar a Constantinopla, a Londres, a San Francisco, a Tahití o a Samoa, nunca se me ocurrió. Antes tampoco había habido poeta húngaro alguno que hubiera tenido la oportunidad de viajar a esos lugares.
Traducción de Eszter Orbán y Elena Ibáñez
|

|


|
|
|