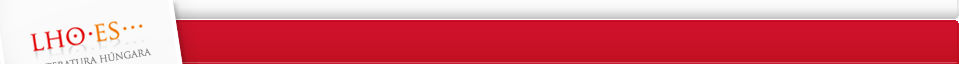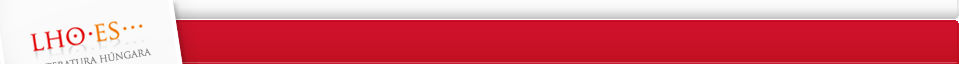|

|

|







|

|

|
|
Géza Csáth
Diario
Traducción de Éva Cserháti y Antonio Manuel Fuentes Gaviño
Título original: Napló
El Nadir • Valencia, 2009
|
|
|

El legado de Géza Csáth empezó a publicarse en los años noventa, después de que las tropas rusas dejaran Hungría, y que comenzara una nueva libertad, muchas veces difícil, desconocida. A parte de sus cuentos y obras literarias se han recuperado sus diarios, su correspondencia, sus memorias de guerra. Se sabe que existe un diario de su infancia y adolescencia que podría darnos la clave de su personalidad torturada, la relación compleja con su padre y su hermano, su atracción dominante hacia las mujeres.
Csáth pertenecía al movimiento literario más importante de las letras húngaras el llamado Occidente (Nyugat), era amigo de sus contemporáneos, primo hermano de Dezsõ Kosztolányi, sin embargo, hasta la fecha no existe una monografía completa sobre su vida y obra. Tal vez por ser un personaje tan difícil de categorizar. Entre los mosaicos que dibujan su trayectoría, los Diarios, escritos en un lenguaje pulido, claro y exacto, son la pieza más oscura y sin duda, la más inquietante.

Notas sobre el verando del año 1912
Es terrible y angustioso pensar que ya no me apetece escribir. Desde que me dedico de manera intensa al análisis y desmenuzo todos los detalles de mi vida psíquica, inconscientemente no tengo necesidad de escribir. A pesar de que el análisis sólo me aporta sufrimiento, amargo conocimiento de la vida y desilusión. La escritura da placer y pan. Sin embargo, no puedo. Escribo con mucha dificultad, con escrúpulos. La crítica mata en su germen la idea naciente. Tampoco soy capaz de poner por escrito mis asuntos pendientes más íntimos. Me lo impide la sensación de que los demás hagan una lectura tan clara como yo –el psicoanalista– hago de los escritos de otros autores. Aún así, con voluntad férrea me obligo a escribir. Tengo que escribir. Aunque la escritura no sea para mí nunca más una función vital, que por lo menos sea un juego. Tengo que jugar, aunque no me divierta, porque es la única posibilidad de que en algún momento gane mucho dinero.
¡A ver, el verano de 1912!
Viajamos con Dezsõ. El chico llegó de Újvidék muy flaco y pálido. Tenía mucha tos. Yo estaba preocupado. Él dormía mal. Me acordaba de las noches de antaño cuando él estudiaba segundo curso de farmacia (hace un año), y entonces era yo quien dormía mal, y le molestaba.
El miércoles 29 de mayo amaneció un hermoso día de verano. Acabamos de recoger los bultos, nos lavamos rápidamente y en media hora ya estábamos, cargados de periódicos, desayunando en la estación del Oeste. Todo junto hacía unas 300 coronas de las 1500 que había pedido para los primeros gastos en el balneario, hacía tiempo que se nos fue el resto.
Llegamos a Stubnya con un mediodía primaveral, ventoso y fresco. El gran restaurante tenía una pinta hostil, estábamos helados, éramos unos extranjeros. A mí me preocupaba cada movimiento que hacía, e intentaba ingeniar un método para poder conquistarlos a todos de la manera más fácil, más formidable.
¡Volví a ser un Don Nadie!
*
En este estado me perseguían sentimientos angustiosos, agobiantes, que intentaba disimular con una actitud soberbia, aunque modesta.
Por las mañanas generalmente me sentaba en la consulta, escribía cartas o me empeñaba en ordenar la habitación. Más tarde me asomaba al balneario. Habitualmente sólo encontraba a Dezsõ que gemía y reía bajo las manos del empleado que le estaba haciendo un masaje.
Fue ese empleado el primero que me advirtió de que debía tener cuidado con su actitud.
Una vez que hice un viaje de dos días desde Budapest para visitar y ver el balneario, le traté con una amabilidad natural, le tendí la mano cordialmente y pretendí ejercer mi charme afectuoso. Ahora que he llegado para establecerme aquí definitivamente, me recibe entre risas, y ha sido el primero en tenderme la mano. Estas cosas que antes no me interesaban, ahora me hacen reflexionar seriamente. En teoría siempre había despreciado y desdeñado a la gente que quería ganarse el respeto con su actitud orgullosa, presumida, altanera o distante, y no con su superioridad intelectual, pero ahora me veo obligado a pensar en serio sobre la posibilidad de utilizar estos estúpidos recursos convencionales que, he comprendido, son convenientes para regular los contactos personales.
La señora Braun también hablaba conmigo en otro tono desde que estaba atado al balneario. Antes de firmar el contrato me trataba como al funcionario más distinguido del balneario, como a su supervisor y superior, pero luego me trataba como a un hombre de negocios, un parásito que había venido a vivir a costa de su balneario. Era evidente que incluso manipulaba a sus hijas para ponerlas contra mí. No debían ser amables conmigo, no establecían conversaciones largas o, si lo hacían, me hablaban con el mismo tono que la hija del boticario del pueblo al aprendiz, o la hija del comandante al cadete. Por esta razón dejé de prestarles atención. No demostraba que estaba ofendido, las saludaba con cordialidad, y disimulaba como si no me diese cuenta de que ellas no lo hacían con los modales que cabía esperar dada mi posición.
[…] Cuando Dezsõ terminaba la cura diaria, sobre las doce y media, generalmente dábamos una gran vuelta que duraba hasta la una y media. Después comíamos. Tras el almuerzo charlábamos con nuestros comensales, con un veterinario y con el veedor provincial. Los dos eran unos muchachos de campo creídos que se sentían muy distinguidos y refinados. Especialmente Vibritzky, el veedor tenía gran opinión de su aspecto físico, su ropa y del efecto que ejercía sobre las mujeres. Nunca soltó una palabra sobre este tema, pero se le notaba claramente. Los dos tenían perros a los que mimaban, acariciaban durante la comida, y no se les agotaban las anécdotas tontas que justificaban la inteligencia y los conocimientos de los canes. No aguantaba mucho con Dezsõ esta tertulia, y habitualmente tres cuartos de hora más tarde ya estábamos en nuestra habitación, leíamos, nos lavábamos, charlábamos. Yo entonces tomaba los tóxicos con moderación. Regularmente cada dos días a las dos de la tarde usaba 0,02-0,03 P en una sola dosis. No me causaba una euforia armónica pero lo necesitaba para vencer por una parte los deseos sexuales, y por otra, las continuas preocupaciones existenciales y morales. Me temía con razón que la temporada no cuajaría. No veía buena voluntad por ningún lado, no sentía afecto, atracción. Sólo en Nándor Záborszky, el juez provincial, encontraba una simpatía sincera.
El principio de junio pasaba muy lento. Llegaron los instrumentos, el armario, los utensilios. La consulta estaba completamente montada. Tenía trabajo desde los primeros días. Primero venían los enfermos crónicos de los pueblos vecinos. Puesto que tenía tiempo, los examinaba con mucho esmero. Les hacía a todos un examen a fondo de nariz, laringe y oído. En estos dos últimos todavía tenía muy poca práctica. Cuando llegaron los bañistas de verdad ya estaba entrenado. La otra ventaja era que los enfermos expandieron mi buena fama, y me enviaron muchos pacientes nuevos.
El tercer día vino una señora mayor con síntomas de tuberculosis infecciosa. Rápidamente le prescribí un tratamiento JK, y conseguí que engordara. Su estado mejoró mucho, y se despidió de mí con efusivo agradecimiento. Fue el primer éxito. Me pareció un buen augurio que mi primer paciente tuviera la enfermedad cuya cura tan bien había aprendido.
[…] Por las tardes merendábamos a las cuatro y media. Después dábamos grandes paseos hasta los pueblos vecinos, tocábamos el piano un poco, o –a costa de gran abnegación– establecíamos conversación con Vitvizky, Marovitzky (un terrateniente arruinado que estaba mal de la cabeza), el juez provincial ad honórem, que siempre estaban vagabundeando por el parque. Otras veces hacíamos una visita a casa de uno y de otro. Lo que más me gustaba era hablar con Jakobovics, con el pobre médico ferroviario de quebrantada salud, o jugar al billar. Por lo menos me divertía su humor seco, vulgar, y disfrutaba de la pedantería con que me contaba sus casos médicos.
Después de la cena no solíamos aguantarnos mucho rato. Una o dos partidas de billar, y nos íbamos a dormir. En la cama leíamos Casanova en voz alta, hablábamos sobre Olga y Blanky, y nos contábamos uno al otro historias de bonitos afers amorosos con las chicas.
En esta época dormíamos con dificultad. Especialmente los días sin P me molestaban mucho los deseos sexuales. A veces me invadían imágenes de antaño con una perfección casi dolorosa de las horas de idilio. Veía a Olga paseando por mi cuarto en camiseta, cimbreando la cintura, la carne de sus piernas menudas relucía a través de las finas medias negras.
Así ocurrió que “feau de mieux” pronto seduje a una camarera del hotel, se llamaba algo así como Teréz. Le disparé fuertemente varias veces con preservativo porque tenía la vagina muy estrecha. El doctor Mahler, médico del sanatorio, le había quitado la virginidad hacía dos años. Esa muchacha de 21 años con su cuerpo flaco, pálido, no era un bocado apetitoso, pero cuando sus ojos azules de mirada estúpida se encendían por el efecto del placer, cuando la cara se le ponía roja y comenzaba a hacer movimientos convulsos, encontraba algo interesante en ella. Dezsõ también intentó hacer una ofrenda a Venus con ella, pero se desarmó, y acabó enojado con el asedio.
Naturalmente, Teréz no podía satisfacerme de ninguna manera, y pronto decidí viajar a Budapest. Sólo tenía tres o cuatro pacientes, y ninguno necesitaba tratamiento continuo. El 12 de junio a las siete de la mañana subí al tren. Y a la una de la tarde después de un viaje largo, aburrido, más pesado que el plomo, por fin pude abrazar a Olga. Entre los reflejos negros y ahumados de la estación del Oeste me pareció asombrosamente gorda y visiblemente sombreada. Pero más tarde sus labios me parecieron todavía más dulces. Durante todo el camino, en plena calle, en el carruaje, la abrazaba y besaba con avidez extrema. Sus besos me condujeron al éxtasis. ¡Dios mío, aquellos besos! ¡Cuánto significaban para mí! ¡Cuánta alegría, sufrimiento, cuánta excitación de todos los complejos que consonaban en un acorde disonante: ¿matrimonio?… ¿existencia?… ¿futuro?… ¿honor?… ¿carrera?… ¿renunciar a las mujeres?…
|

|


|
|
|