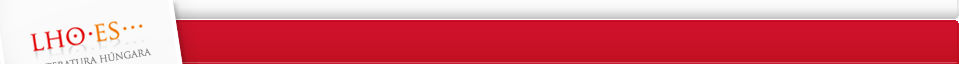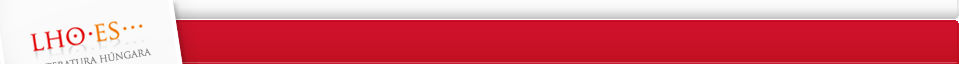|

|

|







|

|

|
|
Krisztina Tóth
Código de barras lineal
Traducción de Éva Cserháti y Antonio Fuentes y Gaviño
Título original: Vonalkód
El Nadir • Valencia, 2010
|
|
|

MUÑECO DE NIEVE NEGRO
(Cuadrículas alineadas)
El cuaderno de líneas, que en realidad no era tal cuaderno, sino de rayas, porque ser de líneas como bien sabía todo el mundo en la clase de 2º A, era otra cosa, –¿no es cierto, niños?–, decía la maestra Lívia que a pesar de todo llamaba cuaderno de líneas al cuaderno rayado, aunque a los niños les corregía si lo decían mal. Es más, a los padres, que no entendían la diferencia, pero la aceptaban, también les corregía. Cuaderno rayado, y punto. Uno rayado y dos cuadriculados. En la mente confusa de mi padre así nació el cuaderno de cuadrículas alineadas y el vendedor en la papelería le dijo que tal cosa no existía.
––¿No será rayado? –preguntó.
––Sí, eso, de líneas, por favor, de gran tamaño –dijo mi padre con resignación asintiendo con la cabeza, porque a él le daba totalmente igual. La papelería ENAPE[1] se encontraba en el centro de la barriada de bloques, en una casita de madera; una senda cubierta con placas de hormigón conducía hasta la entrada a través del césped que bien pronto quedó todo pisoteado allá donde al menos en algún momento había llegado a crecer.
Todo lo que la vista podía abarcar alrededor eran bloques de diez plantas. A la derecha brillaba con sus paneles coloridos la guardería roja, hasta donde yo también me habría arriesgado a llegar, pero de volver a casa ya no estaba tan segura. Las casas desde lejos parecían totalmente idénticas, los puntos de referencia (la pequeña tienda, la verdulería privada, la papelera fijada a la farola, el grafito) sólo cobraban forma desde cerca, recorriendo las rutas habituales.
Para mí, el conjunto de decorados era confortador y familiar porque desde muy pequeña veía lo mismo, una línea de cuadrículas infinitas en la que los puntos luminosos de las ventanas significaban seguridad y orden. En todos los pisos recibía lo mismo a los nuevos habitantes: en las habitaciones, moqueta de bucle gris; en las ventanas, cortinas de rayón color espinaca; en el vestíbulo, la cocina y el cuarto de baño, linóleo con dibujos de mármol. En el cuarto de los niños había un armario juvenil fabricado en serie: antes de la mudanza preguntaban a cada familia cuál sería la habitación de los pequeños y allí montaban los diminutos muebles de color rojo, verde o amarillo que recordaban las piezas de los juguetes de construcción. Mis padres eligieron la habitación que tenía terraza, pero en la tercera planta, en casa de los Finta, a los hermanos, que se peleaban sin cesar, les tocó el cuarto más pequeño, que estaba en la otra punta; igual que en casa de los Ledneczki: sólo más tarde, después del nacimiento del hermanito trasladaron a la hija a otro cuarto. En la décima planta, en casa de los Jakab, el cuarto de los niños también era el de atrás; así, una vez, durante las fiestas navideñas se nos incendió la terraza cuando los muchachos en secreto quemaban bengalas y una chispa que aterrizó en la séptima encendió un bidón de gasolina de plástico que guardábamos en la terraza. Me despertó el relumbre de las llamas, mi habitación se llenó de gente, los vecinos chillaban, pero en todo el alboroto había algo emocionante, de película, aunque unos días más tarde entre las paredes negras de la terraza calcinada me topé con unos morros de cerdo que se asomaban en una fuente de gelatina olfateando el cielo. Busqué a mi madre corriendo y chillando: el trozo del animal helado en la gelatina, se vinculó en mi mente para siempre con el escalofriante recuerdo de las llamas.
Abajo en casa de los Ledneczki también hubo un incendio. El hermanito –todo el mundo lo llamaba así y siempre estaba enfermo– tuvo una vez otitis y le calentaron los oídos con el calefactor eléctrico, y el oso de peluche que estaba apoyado en el aparato se prendió de repente. En su casa también se quemó el pequeño cuarto de la terraza, pero sofocaron pronto las llamas, sólo la historia caló en los edificios como el olor a humo y durante semanas se oyeron cosas como “el osito ardiendo” y “la cortina prendió fuego en un momento”. Así fue como los dos cuartos tiznados de la escalera número 7 llegaron a formar parte del mito de la barriada, como el muchacho decapitado, cuya historia habíamos escuchado en cien versiones cuando nos trasladamos allí. Se había quedado atrapado en el ascensor, se asomó en la séptima planta (la tradición oral cambiaba continuamente el lugar de la tragedia, pero a menudo optaba por la séptima ya que era un número mágico) por la ventanilla y zas, el ascensor lo decapitó; además de la séptima planta también había caído una niña de la que todo el mundo había oído hablar, pero a la que nadie había conocido.
“¿Lo has oído?”, se preguntaron las madres moviendo las cabezas delante de la Tintorería o del ABC[2] –ambos se hallaban en una plaza entre las casas, dentro de una construcción hecha con el mismo aluminio ondulado de los contenedores–. “¿Lo ha oído?” Y la tintorera asintió con la cabeza, que ella también lo había oído, luego nos entregó las toallas, que naturalmente en esa ocasión tampoco eran las nuestras: suspiros, pasos pesados, vuelta a buscar. Volví a casa algo desalentada al lado de mi madre que iba cargada con una bolsa de deporte, e intenté sacar la cabeza por la ventanilla del ascensor para poder imaginarme cómo se había decapitado aquel muchacho, pero no se abrió, y tampoco habría podido meterla: había tenido que ser un muchacho con una cabeza muy pequeña. Aquella ventanilla –según recuerdo– no cumplía ningún papel, porque nadie quería mirar la gran puerta metálica llena de arañazos, sólo los vecinos solían llamar a la ventanilla con golpecitos nerviosos por la mañana como diciendo “¿qué coño pasa?” si el ascensor hacía una parada demasiado larga en algún piso.
También se golpeaba en las tuberías constantemente, la casa estaba llena de ruidos misteriosos, las botellas vacías y las mondas de patatas resonaban en las profundidades del contenedor de basura, el agua caía estrepitosamente, las radios zumbaban, en el primer piso las hermanas Szabó correteaban en zuecos; y debajo, los Gere, que eran los porteros, daban golpes en el techo con el mango de la escoba.
Administrador, rezaba el letrero en su puerta y estaba estrictamente prohibido llamar al tío Gere portero. La tía Gere plantaba damasquinas bajo las ventanas, el tío Gere limpiaba el edificio y la madre del tío Gere se pasaba el día sentada delante de la puerta trasera con el rosario en la mano. Ellos no iban nunca a la Tintorería de enfrente y la tía Gere hablaba con un desdén profundo sobre las mujeres modernas que no querían ni lavar, mientras ella almidonaba y tendía la ropa incansablemente. Su marido limpiaba los sábados el Lada, luego se iba a la cafetería con cortinas de nailon y sillas de plástico: qué pasa, mamá, le decía a su madre al volver a casa dando tumbos contra la pared, a ver, ¿qué pasa, mamá?
La cafetería estaba enfrente de la entrada del ABC, en el mismo edificio de aluminio que la Tintorería, aunque un poco más lejos. Allí vendían helado de merengue, una bola costaba 50 céntimos. Cuando queríamos un helado, “llamábamos a casa”, es decir, tocamos (¿presente o pretérito?) el telefonillo, nuestras madres se asomaban por la ventana y lanzaban el dinero envuelto en papel. Las madres en general solían asomarse por la parte trasera del edificio, puesto que el parque infantil se encontraba allí, y así podían vigilar de vez en cuando a sus hijos que correteaban alrededor de la mesa de pimpón de hormigón o daban vueltas en torno a la casa en patinete o en bicicleta.
Los hermanos Dékány tenían que volver a casa cuando su cojín se asomaba a la ventana. Tenían un cojín de ganchillo color naranja, y cuando la cena estaba lista, aparecía en el tercer piso. Por las luces de la escalera se podía saber más o menos qué hora era. Cuando mi padre llegaba a casa, se encendían las luces del salón, hasta entonces sólo había luz en la otra parte de la casa, en la cocina. Yo podía quedar hasta que se encendían las farolas fuera, a los hermanos Ledneczki simplemente los llamaban desde la ventana de la planta baja, lo que ellos por rutina ignoraban absolutamente, así que pasados unos minutos su madre salía dando chancletazos y diciendo “empieza la gran peli”. Nunca podían ver la película tranquilamente porque los buzones estaban justamente en la otra cara de la pared de su salón y los vecinos que llegaban tarde bajaban de golpe las tapas de aluminio. Además les amargaba la vida la pesada puerta del depósito de bicis con su pared de cristal, que se cerraba con un estruendo enorme, por eso continuamente querían mudarse, o al menos continuamente durante aquellos quince años que yo conocí de su vida.
A los Jakab los torturaba el cajón del ascensor: como si vivieran junto a un corazón de latidos irregulares, día y noche oían el zumbido y el jadeo del alma del enorme animal de hormigón. Grandes venas de cuerdas de goma y cables gruesos como un brazo con amortiguadores colgaban en el foso del ascensor como en un infernal túnel vertical; a saber de dónde a dónde corrían. En el sistema intestinal del contenedor de basura proliferaban en verano los gusanos de la carne, pese a que el tío Gere lavaba los cubos con una manguera, y Kovács y su hermano los cogían con los dedos en un tarro para pescar.
Si el ascensor se estropeaba teníamos que esperar el de otra escalera del largo edificio. En esos casos nos dejaba entrar un inquilino de allí, subíamos al décimo y cruzábamos el corredor de emergencia que conducía a nuestra escalera. En el último piso hacía calor y olor a alquitrán, gruesos tubos envueltos en asbesto corrían a lo largo de las paredes, y al lado de las salidas que llevaban a la azotea había una placa de metal con una calavera roja.
Sin embargo, un día salimos, pero ni los más intrépidos se atrevieron a llegar hasta el borde de la azotea. A lo largo del edificio había casetas chapadas como una urbanización minúscula, que no se sabía para qué servían. En las láminas de alquitrán había charcos de agua, la azotea estaba cubierta de guijarros menudos, y por el borde, como un mechón suelto, se mecía un trozo de aislante de goma. El imbécil también vino con nosotros. Todo el mundo le tenía miedo, no sabíamos su nombre, sólo que vivían en el quinto, en medio, y que su madre era bastante mayor. El imbécil probablemente tenía la misma edad que nosotros, pero era mucho más alto: llevaba pantalones cortos, en el ascensor hacía globos de saliva y moco, y en ese momento, con sus huesudas piernas de garza, giraba por la azotea gañendo con una voz bochornosa?, pero feliz. Con el corazón palpitante entre las antenas, expuestos al viento, miramos los campos de trigo todavía sin construir con la macha verde del Pequeño Bosque que quedaban a la derecha, la selva infinita de los bloques a la izquierda, la terminal del tranvía, la guardería roja y la azul, el ENAPE, las cuadrículas alineadas de las terrazas y ventanas multicolores de la urbanización: nuestro hogar.
Todo el mundo había oído hablar del suicida del Pequeño Bosque. Había una vez un hombre que decidió abandonar las cuadrículas, es más, salió caminando del papel, atravesó el margen, hasta el Pequeño Bosque. Cuando lo encontraron sus pies ya tocaban el suelo… –la tintorera bajó la voz–, pero yo naturalmente no lo entendí, como lo del muchacho decapitado, porque no tenía claro que un muerto pudiese seguir creciendo ni cómo era posible que no lo hubiesen encontrado antes, si por el Pequeño Bosque pasaba mucha gente.
A veces nosotros también nos atrevíamos a bajar con la bici, es más, llegábamos hasta la mina de arena, pero aquello ya era un terreno ajeno, desconocido, con leyes aterradoras y divergentes caminos de tierra con baches. Nuestro mundo en realidad era la plaza rectangular delante y detrás de los cuatro edificios grandes, allí pasaba todo lo que era importante en nuestra vida.
Allí se guardó Laci en el bolsillo el primer diente que se le cayó mientras jugábamos con la bici, allí nos sentábamos en el césped encima de las mantas tendidas y discutíamos sobre quién estaba enamorado de quién (es decir, ¿en qué escalera vivía?), allí nos dejábamos mensajes en el alquitranado escritos con tiza, con letras enormes para que fueran legibles desde arriba, desde las ventanas.
Me sentí tremendamente orgullosa cuando los chicos empezaron a regalarles a las chicas mis collares de agallas. En el Pequeño Bosque recogí agallas, les di forma cúbica puliéndolas contra el asfalto, y luego las decoré. Pronto todos los niños de la escalera llevaban mis agallas ensartadas en una cinta de cuero que colgaba del cuello junto con la llave de casa.
Fue entonces cuando nos invadieron gigantescas grúas: la barriada se extendió. Cavaron hoyos inmensos que por la noche eran iluminados por focos de luz azulada, luego llegaron largos convoyes de camiones y los llenaron. De la tierra emergieron colinas y valles, la Creación estaba en marcha, setos de alheña y árboles de tronco débil, apoyados por listones aparecieron a lo largo de las aceras. El “gran ABC” fue inaugurado, incluso en el noticiario salió el moderno sistema de cintas, “se acabaron las fatigosas colas”, dijeron en la tele y al día siguiente fuimos a hacer cola. Delante del gran ABC montaron enormes jardineras de cemento. Por aquel entonces no teníamos flores en las terrazas, las aprovechábamos para guardar en ellas cajas y herramientas, armarios que no cabían en las habitaciones y colchones de cama que todavía servían para el chalet. La pequeña isla de flores era un rincón refrescante en medio de la selva de piedras.
Cuando en quinto curso estudiamos la petunia, todo el mundo tuvo que llevar a la clase de biología una petunia. Los Varga informaron a mi madre por teléfono de que delante del “gran ABC” había un montón y ellos ya habían recogido algunas. A mi madre ya no le apeteció bajar por la noche, por eso el día siguiente antes de las clases dimos una vuelta con el pequeño Polski. La única cosa que se le olvidó fue que debido al plan de estudios unificado en todos los quintos cursos de todas las escuelas de una barriada de cien mil habitantes aquella semana se enseñaba la petunia, por eso por la mañana sólo encontramos una serie de recipientes de cemento removidos y saqueados. Al final, Végvári y yo nos inclinamos juntos encima del microscopio y de la petunia, fijaos, niños, que el tallo segrega un líquido dulce, y era cierto: desde aquel día siempre saboreo las petunias.
En el espacio que quedaba entre el parque infantil y los edificios “de tres pisos”, un día emergió de la nada la colina del trineo. De allí me trajeron los Jakab aquella piedra ligera, porosa, de brillo aceitoso, iridiscente de la que, me dijeron, había muchas más, y con la que, después de los cubos de agalla, hice mi primera obra de gran éxito: un muñeco de nieve negro. Los pedazos más grandes los transportamos con camionetas de juguete. El muñeco era para Szilvi, y yo poco a poco perfeccioné mi técnica, aplicando la lima de uñas de mi madre hice objetos cada vez más complejos de esa materia relativamente suave y porosa. Un anillo para la hermana embarazada de Tibi Laczkó que siempre tomaba el sol y que miraba con una sonrisa la extraña joya en su dedo. Luego muebles de juguete, pulseras que se rompían enseguida, y un sinfín de aljófares: al final todas las muchachas de la urbanización llevaban mis collares, venían con bolsas o cajitas, y me traían a cambio zapatos para la Barbie, pegatinas, todo lo que tenía valor de cambio. La Creación estaba en marcha a un ritmo febril, la tierra se llenaba de miles y miles de tuberías y cables serpenteantes, los aljófares proliferaban, y proliferaban mis tesoros guardados en una cajita.
Aquella piedra misteriosa, espumosa, de color aceitoso, que no he vuelto a ver, aquel mineral de brillo mágico del que nació la colina del trineo y de la que en todas las casas hubo un trozo, aquello –hoy ya lo sé– eran residuos altamente peligrosos, escoria con metales pesados, alquitrán y elementos tóxicos de descomposición lenta que poco a poco impregnó la tierra y los árboles que crecían y brotaban, se infiltró en profundidades más profundas que el foso del ascensor, hasta el infierno forrado de cables; su pólvora iridiscente se nos posaba en los pulmones, el aire y el viento la llevaba en sus alas suavemente hasta las azoteas de los edificios de diez pisos, más allá de la última línea de cuadrículas decoradas con nubes, y más allá todavía, allí donde según la mamá Gere estaba el reino de los cielos.
[1] Empresa Nacional de Papelerías del Estado
[2] Artículos Básicos de Consumo.
|

|


|
|
|