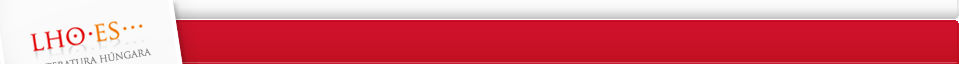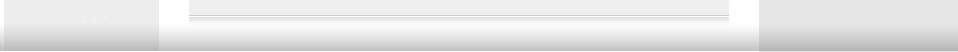|

|

|







|

|
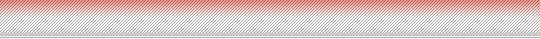

|
Las campanas de Einstein (Fragmento)
Lajos Grendel
|
|
 |
|
 |
|

|
|
 |
|
|
|
|
|
|

|
Mis tribulaciones empezaron en la víspera de la revolución. Acababan de marcharse los miembros de la célula conspirativa a la que pertenecía, que estaba formada en gran parte por estudiantes (yo, a mis treinta y nueve años, era considerado un anciano) y se dedicaba a la copia y difusión de diversas publicaciones samisdat. Primero se fue Víctor, luego la pareja de novios, Robi y Mónika. El piso de Dóra parecía un campo de batalla. Esa noche habíamos descorchado una botella de champán para celebrar el comienzo de la revolución. Ya nadie tenía miedo, y cada uno contaba los minutos esperando eufórico los acontecimientos por llegar. Yo, más que cansancio, sentía pereza. Me eché sobre la cama, porque a la mayoría de los hombres de mi edad les gusta estar tumbados viendo la tele o leyendo algún periódico. Uno puede permanecer así tranquilamente, porque ya ha aprendido que las cosas importantes no se le escapan.
Encuentros con mi Inalcanzable Ego
Mis tribulaciones empezaron en la víspera de la revolución. Acababan de marcharse los miembros de la célula conspirativa a la que pertenecía, que estaba formada en gran parte por estudiantes (yo, a mis treinta y nueve años, era considerado un anciano) y se dedicaba a la copia y difusión de diversas publicaciones samisdat. Primero se fue Víctor, luego la pareja de novios, Robi y Mónika. El piso de Dóra parecía un campo de batalla. Esa noche habíamos descorchado una botella de champán para celebrar el comienzo de la revolución. Ya nadie tenía miedo, y cada uno contaba los minutos esperando eufórico los acontecimientos por llegar. Yo, más que cansancio, sentía pereza. Me eché sobre la cama, porque a la mayoría de los hombres de mi edad les gusta estar tumbados viendo la tele o leyendo algún periódico. Uno puede permanecer así tranquilamente, porque ya ha aprendido que las cosas importantes no se le escapan.
Cerré los ojos y enseguida me asaltó una visión agradable. Se me apareció un prado primaveral en el que zumbaban las abejitas, y a lo lejos se oía la sonata Claro de Luna; por lo demás lucía un sol cegador y un caminante calvo atravesaba el bucólico paisaje con una trompeta enorme en la mano. El idilio terminó acribillado por el timbrazo del teléfono. Llamó un desconocido con una voz terriblemente gangosa.
––¿Palomo? –preguntó, y sin esperar respuesta se presentó: –Soy Gallineta. Vaya a ver al camarada Lopucha. Esta misma noche.
––Vete a la mierda –contesté, y colgué.
Entretanto Dóra se había desvestido. Cuando aún ardía entre nosotros el flamante amor, más de una vez me animó a esposarla, pero como yo ya había estado esposado, me resistí a su deseo. Más tarde ella también reconoció que era preferible vivir amancebados, como quien dice, puesto que así podíamos conspirar sin mayores riesgos. Verla desnuda me electrizó de una forma placentera. En los albores de nuestro amor a menudo nos bañábamos juntos en la estrecha bañera estándar, nos lavábamos mutuamente el cuerpo y nos mirábamos a los ojos con devoción. Con el paso del tiempo, sin embargo, nos pareció más cómodo bañarnos por separado. Luego llegó también el día en que ambos nos acostamos en la cama común con más ganas de dormir que de hacer el amor.
Mientras Dóra se bañaba, a mí me cautivó otra visión. Esta vez se me apareció una cabra. Tenía barba larga y cuernos relucientes y por lo demás pastaba plácidamente junto a la zanja donde yacían desperdigados toda clase de alambres oxidados y jofainas rotas. Por allí se afanaba una brigada socialista. Construían un rascacielos. Por arte de magia apareció también una grúa. El operador de la grúa soltó unas palabrotas, porque la cabra le estorbaba y no se apartaba de la zanja por mucho que insistiera. Finalmente fue el capataz el que puso orden, por algo era capataz. Sujetó la cabra al gancho de la grúa y depositó en el balcón de la octava planta del edificio en construcción al animal que balaba y pataleaba aterrado. Meee, dijo la cabra, ya no me acuerdo si en eslovaco o en húngaro; habría que asarla, dijo el capataz. Yo ya estaba a punto de dormirme. Y la voz gangosa volvió a estropearme el entresueño. Esta vez ya era amazante:
––Escúcheme, Palomo. Nosotros no bromeamos. Si ahora tampoco cumple la orden o nos traiciona, le juro que nos lo vamos a cargar.
––Si no calla ya, avisaré a la policía –repliqué.
––Avísele –dijo con sorna la voz gangosa–. Te ha llegado la hora, cabrón. Morirás como un perro.
Al cabo de un rato ocupé yo el baño y Dóra se fue a la cama. Constaté aliviado que salía del baño en camisón. Según el lenguaje de signos establecido entre nosotros, significaba que ella también deseaba dormir. Cuando deseaba otra cosa, no se ponía el camisón.
Llené la bañera y, al meterme en el agua, mi agotamiento mental poco a poco se metamorfoseó en la modorra del cansancio físico. Permanecí inmóvil en la bañera preocupado por mi salud. En los últimos días y semanas había trabajado, fumado y bebido demasiado. A mi edad ya convenía andar con cuidado. Por otro lado me sentía feliz e impaciente, porque a mi juicio estaba a punto de desmoronarse el régimen, ese horror falso hasta la médula, hipócrita, corrupto y pueril cuyo yugo los invasores rusos habían vuelto a imponernos.
Hacía agua por todos los costados, hasta sus adeptos se daban cuenta. Pero, por mucho que esperara el día de la ira popular, también me causaba angustia. Temía el previsible baño de sangre, la probable avalancha de pasiones desatadas, que no solo enterraría a los culpables, sino también a muchos inocentes corderos que balaban.
Vi entonces unos corderos que no paraban de balar. El mismo paisaje bucólico que ya había visto esa noche, pero ahora pastaban corderos, ovejas y carneros, y desde el cielo se oía un cuarteto de cuerda formado por dos santos y dos ángeles. Tocaban Vivaldi. Yo pastaba con las demás ovejas. Era una de las tantas ovejas lanudas, y un bondadoso pastor y un perro puli velaban por nuestra tranquilidad. En tan buena compañía hasta la oveja más tímida podía sentirse segura, y si para colmo era engreída, incluso más fuerte que el lobo. No obstante, algo no me gustaba. Nuestro pastor, un zagal musculoso y de buen porte, en vez de disfrutar de la música de Vivaldi, estudiaba El Estado y la revolución. Arriba los dos santos y los dos ángeles estaban tan absortos en la música que no se percataron de la curiosa contradicción entre el oficio del pastor de ovejas y su ocupación actual, que yo, la oveja más lista del rebaño, observé enseguida. ¿No se trataría de una artimaña del lobo? ¿No sería, en realidad, el joven pastor un lobo con piel de hombre? Me estremecí, y cada uno de los pelos de mi lana se llenó de electricidad. De ser así, tendría que solicitar sin demora ayuda a los músicos celestiales. En mi sobresalto emití un balido tan estridente como un cuerno de los Alpes, y olvidé que los de allí arriba no entendían mi balar, ya que solo comprendían el habla humana. Uno de los santos incluso me mandó callar, porque perturbaba la calma del paisaje.
Y entonces volvió a sonar el teléfono. Caramba, me dije. Salir de la bañera de agua tibia, ni pensarlo. Que hable Dóra con el loco. Pero mi visión se desvaneció, volví a transformarme de oveja en hombre, que no es ningún mérito en este mundo. Me enjaboné, quité el tapón de la bañera y me duché. El cansancio físico se alivió un poco, y yo sabía que dormiría bien y profundamente. Cuando salí al vestíbulo, Dóra me perforó con la mirada. Mi querida no sólo se había vestido, sino que también llevaba puesto el abrigo.
––Hola, Palomo –dijo. Y punto.
De inmediato la columna de mercurio descendió bajo cero en mi interior.
––Te ha llamado Gallineta –continuó Dóra–. El camarada Lopucha te manda saludos. ¡Traidor de mierda!
Tendría que haberla abofeateado, pero en estos casos uno nunca sabe de antemano cómo actuar correctamente. Lo único seguro es que actúa a su modo y manera. Lo que dije reunía toda mi gilipollez e ingenuidad:
––¿Te tomas en serio la broma estúpida de un gamberro?
Mi firmeza no conmovió en absoluto a Dóra; al contrario, la enfadó todavía más.
––¿Un gamberro? –preguntó en tono amenazante– . Dime entonces, ¿de dónde sabía mi nombre?
Esto me dejó helado. Cuando volví en mí, el ascensor ya trasladaba a Dóra rumbo a la planta baja. Mi Inalcanzable Ego consideró llegado el momento de intervenir. Me dijo con voz arrulladora: a por ella, tráela de vuelta a casa como sea, noquéala, átala a la cama, y ponte a pensar. Tienes que descubrir lo que hay detrás de esta canallada. Si no lo descubres, ¡estás perdido!
Cuánta razón llevas, dije. Mi Inalcanzable Ego siempre tenía razón, pero esta vez tampoco le hice caso. Si le hubiera hecho caso, habría dejado de ser mi Inalcanzable Ego, y entonces mi Inalcanzable Ego habría sido yo mismo, y mi vida, sin duda, habría transcurrido por otros derroteros. Odio la violencia, hasta la violencia más suave, más mínima me repugna, y muchas veces he pagado un alto precio por esta debilidad mía.
Mi Inalcanzable Ego no se presentaba todos los días, pero cuando oía su voz, todo mi ser se echaba a temblar. Mi Inalcanzable Ego tenía una voz seductora, similar al tañido de las campanas, pero aun así siempre formulaba sus advertencias y mensajes de manera articulada.
Esa voz me habló por primera vez cuando estudiaba en la escuela primaria. La figura de la maestra flota como un hada sobre las tibias aguas del lago de mi memoria, a una distancia enorme y aún así muy cerca por un momento. Es una mañana de primavera, la maestra se sienta apoyando una nalga en el borde de la mesa y se pone a contar una historia. Entonces yo la veía como una vieja gorda y bonachona, es decir, debía de tener unos treinta años y era una viuda madura y algo regordeta, a la que en mi ciudad natal muchos aventureros persiguieron en vano con su amor, hasta que un buen día un director de orquesta de Bratislava se la llevó para siempre. Ya conocíamos las letras y los números, unos mejor, otros peor. La luz del sol entraba en la clase y doraba el cabello castaño de la maestra. Emerencia (que así se llamaba) tenía una voz afectuosa y pegadiza, y en esos instantes se dirigía a nosotros de una manera dulce y conmovedora, como el órgano en alguna canción navideña. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum. Este temblor, esta conmoción venía al caso. Resulta que la maestra hablaba sobre Lenin. Explicaba que Lenin había liberado a todos los trabajadores, en el alma incluso a aquellos que por ahora no estaban libres en su realidad física, porque los capitalistas continuaban torturándolos y explotándolos. Pero nos prometió que en breve ellos también se liberarían. Y entonces todos serán iguales en el mundo, no habrá más guerras, tampoco habrá dinero y, en cambio abundarán el pan y la carne. Alquién preguntó si además habrá pasteles. Emerencia también nos lo prometió. Pero sobre todo habrá libertad, porque sin libertad incluso los pasteles saben a amargo, como ahora en la boca de los ingleses, los americanos y los franceses, y en la boca de todos los que siguen viviendo en la miseria y la pobreza, y bregan todo el día por un triste vaso de leche.
Así empezó, pues. A mí me conmovió profundamente el cuento de la maestra, y al mismo tiempo me elevó a lo alto, al reino donde vuelan las aves. Me alzó al remolino de los sentimientos sublimes, y en ese estado de ánimo rebosante oí la llamada de mi Inalcanzable Ego. Estaba convencido de que era Lenin quien se dirigía a mí desde el más allá. Sentí el pecho henchido por el orgullo de un comandante de la flota aérea, pues el gran espíritu me había elegido a mí entre tantos niños. Mi Inalcanzable Ego, al que en aquella época tenía por el espíritu de Lenin, me vaticinó con su inimitable voz arrulladora que de mayor yo también sería Lenin. Estaba ebrio de felicidad, aunque al tiempo también me asaltaban algunas dudas, que sin embargo ahuyenté. Al fin y al cabo, él es la persona más competente en estos asuntos.
Unos días más tarde, vino a nuestra clase el camarada inspector (cabello moreno, bigote moreno, traje marrón, zapatos marrones) y nos interrogó sobre nuestras vocaciones. Incluso nos sugirió ejemplos, como maestro, ingeniero, minero, militar, metalúrgico etc. y luego cada uno podía elegir profesión: ingeniero, minero, militar, metalúrgico etc. El camarada inspector asentía a cada respuesta, staccato, uno por uno. Tenía el rostro demacrado, los ojos sanguinolentos, pero rebosaba buena voluntad. A mí también me tocó el turno y en seguida me lucí:
––Yo seré Lenin –dije.
Para mi gran sorpresa, el camarada inspector se salió de su papel de hombre cordial, mientras que a la señorita Emerencia casi le da un soponcio.
––¿Cómo has dicho, hijo mío? –preguntó el camarada inspector.
––Lenin.
Esperé a que se iluminara por fin la cara del camarada inspector, pero por alguna causa inexplicable se ensombreció todavía más. Un profundo silenció se adueñó de la clase. Pensé que el camarada inspector estaba así de enfadado porque quería ponerme a prueba. Y, en efecto, me puso a prueba.
––Lenin no puedes ser –dijo–. No es una profesión.
Y entonces yo volví a lucirme.
––¿Cómo que no? Él mismo me lo dijo.
––¿Quién?
––Pues Lenin.
Una carcajada indescriptible recorrió la clase. La maestra salió llorando al pasillo. Y el camarada inspector se enjugó la frente con un pañuelo. A esas alturas ya me miraba como un oso hambriento.
––A ver, ¿cuál es la profesión de tu padre? –preguntó al cesar la risa.
––Remendón –dije.
––Zapatero –me corrigió.
––También se puede decir así, pero yo opino que remendón es mejor.
El camarada inspector no se presentó a la clase siguiente, sino que iba y venía fumando un cigarro a lo largo y ancho del patio, a un ritmo injustificadamente acelerado, como un prisionero en su celda. Sabía que estaba amargado por mi culpa, pero lo que pasó, pasó. La dirección amostestó a la señorita Emerencia a causa de mi conducta, pero, para mi gran alegría, revocaron la amonestación al cabo de unos días y entonces recibió una felicitación del director. Está visto que la justicia vence todos los obstáculos.
Al poco, un Poveda blanco se detenía ante nuestra escuela. (…)
La traducción fue realizada por los participantes del taller de traducción húngaro-española de Balatonfüred, en el verano de 2013
|
|
|

|


|
|
|