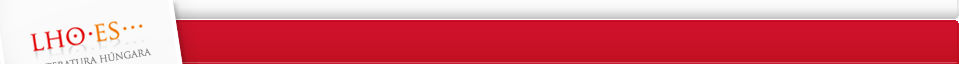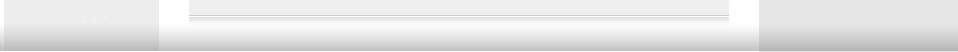|

|

|







|

|
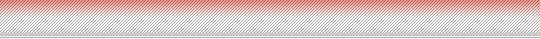

|
Milagro (fragmento de la novela Nerón, el poeta sangriento)
Dezsõ Kosztolányi
|
|
 |
|
 |
|

|
|
 |
|
|
|
|
|
|

|
En lo alto del Palatino, el Palacio del Emperador resplandecía en el ardor de los rayos de sol.
El viejo emperador, Claudio se hallaba tumbado en el dormitorium.
Tenía el cuello lampiño, su cabello desordenado le tapaba la frente. Se había quedado, él también, rendido por el sueño. No había sido capaz siquiera de esperar el final de la comida. Sentado a la mesa, se le cayó el bocado, y sus ojos se cerraron. Durante un rato, sus compañeros le tomaron el pelo, y le tiraron aceitunas y huesos de dátiles. Luego lo llevaron a su aposento.
En lo alto del Palatino, el Palacio del Emperador resplandecía en el ardor de los rayos de sol.
El viejo emperador, Claudio se hallaba tumbado en el dormitorium.
Tenía el cuello lampiño, su cabello desordenado le tapaba la frente. Se había quedado, él también, rendido por el sueño. No había sido capaz siquiera de esperar el final de la comida. Sentado a la mesa, se le cayó el bocado, y sus ojos se cerraron. Durante un rato, sus compañeros le tomaron el pelo, y le tiraron aceitunas y huesos de dátiles. Luego lo llevaron a su aposento.
Ahora se estaba despertando.
Sus labios babeaban por la dulce siesta. -Ha sido un sueño bonito-dijo mirando alrededor. No había nadie en la habitación. Tan solo una mosca volaba zumbando de un lado a otro, para posarse finalmente en su túnica.
La mosca subió por su brazo y se posó sobre su nariz. No la ahuyentó. Balbució algo, se le movían los labios. Le gustaba esa pequeña mosca impertinente que se había posado sobre el gran emperador.
Sintió sed.
––Oye-llamó-agua, traedme agua-, y esbozó un bostezo grande.
Esperó un rato, paciente. No vino nadie.
Luego repitió en voz más alta:
––Agua, traedme agua de una vez.
Ni siquiera entonces se movió nadie.
No tenía sirvientes. De sus guardaespaldas, sus tropas y su escolta personal había sido privada paulatinamente por su esposa Agripina, sin darse cuenta de ello. Claudio se había resignado con su nueva situación. Deambulaba solo por el palacio, sin embargo no se sentía descontento, pues se ocupaba únicamente de lo que veía. Su memoria había sido tan debilitada, que no se acordaba de nada de lo que había ocurrido.
Cuando nadie se presentó para atender a su nueva llamada, olvidó lo que había pedido. Se quedó mirando las paredes, las cortinas y el suelo. Luego fantaseó con patés y vino, higos libaneses y faisán, cocheros y látigo. Se reía para sus adentros, jovial, como de costumbre. Aburrido también de eso, y como ya no se le ocurría absolutamente nada, exclamó:
––Tengo seeed-cantó-, tengo seeed.
Entró un joven esbelto, de apenas diecisiete años.
Su apacible rostro de color rosa estaba enmarcado por un pelo rubio, peinado de manera que le cubriera la frente, como los niños. Venía de fuera, del sol, y ahora los ojos le hacían chiribitas; andaba a pasos lentos e inseguros, porque además era miope. Una soñolienta neblina flotaba en sus ojos azules.
––¿Te apetece agua?-preguntó entrecerrando los ojos.
––Sí, cielo-dijo levantando la mirada-, dame un poco de agua.
Claudio acababa de percatarse de que tenía delante a su hijo adoptivo, al joven príncipe.
Eso le agradó.
Era la única persona en el palacio a la que le podía hablar, los demás ni siquiera le hacían caso. Él, sin embargo, se compadecía del viejo, protestando con amor, porque consideraba su obstinación más noble que la burla con la que se rodeaba al viejo engañado. Claudio le contaba muchas cosas interesantes de la historia de los etruscos, sobre la que antaño había escrito un libro. Y él se complacía en escuchar sobre ese tema.
El emperador le agarró las manos y le invitó a sentarse junto a él, sobre el diván. Le alabó el cabello, que caía en abundantes rizos, su toga y sus músculos. Le palpó el brazo, de forma decente, puesto que al emperador no le gustaban los muchachos. Por lo general, no hablaba de nadie más que de él, sin pararse a pensar, pronunciando todo lo que le pasaba por la mente, y sin dejar de hacerle promesas y de levantarlo hasta las nubes.
De detrás de una cortina salió la emperatriz, que parecía estar presente en todo momento y en todas partes, y solía aparecer inesperadamente en las más diversas salas del palacio. Se detuvo delante de la cama.
Agripina era todavía una mujer bellísima, alta y blanda[…1] . Su mirada conservaba los dulces pecados de sus tormentosos años pasados. Tenía los labios atrevidos, un tanto varoniles, y el rostro pálido.
––¿Estáis aquí?-preguntó con asombro, e irritada, los miró de pies a cabeza.
Claudio y Nerón sabían lo que significaba eso. A la emperatriz no le agradaba verlos juntos. Le había costado conseguir que Claudio renegase de su hijo Británico y adoptase a Nerón, y los tres años pasados desde entonces habían sido una lucha constante. El entorno de Británico se estaba organizando. Agripina temía que Claudio se hubiera arrepentido de su promesa y que la revocase en cualquier momento.
Le bastó un instante para calcular todo eso. ¿Qué habrían hablado aquellos dos? A su hijo lo conocía bien. Era insensible al poder, prefería dedicarse a los libros. Los labios le temblaban por la ira, lo miró con suma severidad. No fuera que echara a perder todo.
El tiempo parecía oportuno. En el palacio no había nadie. Narciso, el liberto favorito de Claudio, que siempre rondaba a su alrededor, había viajado a Sinuesa, y los fieles del partido opositor, Polibio, Felix y Posides, tampoco estaban. No valía la pena demorarse.
Se le acercó.
Claudio se levantó de un salto. Dio un paso a un lado, otro paso a otro lado, le habría gustado esconderse en algún lugar.
Nerón, que había notado su confusión, se dirigió a los escoltas que acompañaban a la emperatriz.
––El emperador pide beber-dijo.
Uno de las escoltas estaba a punto de salir cuando Agripina lo detuvo con una seña.
––Ya se lo daré yo-dijo y volvió al instante.
Traía agua en una cáscara de calabaza y se la ofreció a su marido.
Claudio, apenas elevó la bebida a sus labios, cayó tumbado sobre el suelo de mármol.
––¿Qué es esto?-preguntó Nerón.
––Nada-contestó Agripina con tranquilidad.
Nerón echó un vistazo a la cáscara de calabaza que yacía sobre el suelo de mármol. Luego miró a su madre, con un horror silencioso en los ojos.
––Pero si se ha muerto-dijo.
––Déjalo-y le cogió la mano a su hijo.
El que yacía sobre el suelo no se levantó. Su carnoso cuello rojo se volvió blanco, su boca respiró, jadeante, el aire. Su pelo estaba empapado de sudor.
Excitado, Nerón se inclinó sobre él, para captar con sus labios, al menos, su último aliento, el hálito que acababa, el alma que se iba volando.
––Ave-exclamó, siguiendo el rito-, ave-volvió a exclamar, como si se dirigiese a alguien que se iba.
––Ave-dijo su madre, burlona.
El cuerpo dejó de moverse. Nerón esperó unos instantes. Luego se tapó la cara con las manos y quiso salir corriendo.
––Te quedas aquí-le mandó su madre, ya erguida.
Ella también estaba pálida, igual que el cadáver.
––¿Estaba enfermo?-preguntó Nerón.
––Y yo qué sé.
––Creo que estaba enfermo-farfulló el hijo, como buscando una excusa para aquello que acababa de presenciar.
Agripina comenzó a dar órdenes. Su voz se oía por el pasillo:
––Cerrad todas las puertas. ¿Dónde está Británico? ¿Y Octavia? ¿Dónde están?
Se movían soldados por todas partes, y se oía el tintineo de las espadas. La emperatriz mandó llevar a Octavia, esposa de Nerón desde hacía un año, y al príncipe Británico a una sala para encerrarlos allí.
Nerón permaneció en el aposento.
Se quedó mirando la muerte, en toda su sencillez.
El cuerpo no volvió a moverse. Se quedó idéntico a la tierra, a todo lo que le rodeaba, el rostro palideció, quizás por el gran susto, las orejas se volvieron como el mármol, la nariz aguda. Tan solo el pelo, aquellas canas abundantes eran como antes, y las cejas arqueadas con siniestro sosiego e indolencia sobre tanto misterio.
Nerón permaneció mucho tiempo sin moverse. Aún no había visto morir a un hombre. Solo en los libros había leído sobre la muerte.
La admiraba como si fuera un milagro. El único milagro, aún más ininteligible que el nacimiento.
Ni siquiera lo abandonó cuando llegaron los polinctores, que lo lavaron, lo untaron con ungüentos y lo vistieron con camisa de lienzo fino. Un escultor cubrió la cara fría con cera caliente, para preparar la máscara funeraria.
A esa hora, el palacio ya se encontraba en sombra por la gran cantidad de ramas de pinos, y el vestíbulo estaba lleno de frondas de cipreses. Los lictores hacían guardia, con segures[…2] de oro y haces de varas en las manos; las paredes se revistieron de negro inmediatamente. Los artesanos funerarios más capaces se pusieron a trabajar. Tras de todas las puertas se oían ayes, suspiros y susurros. Las sacerdotisas rezaban a Venus Libitina, la diosa de la muerte.
El muerto yacía en la cama.
––¿Qué estás mirando?-le reprochó su madre-. Está muerto, se acabó.
Agripina le agarró fuertemente los brazos, y con sus grandes ojos, lo miró de hito en hito:
––Tú pronunciarás el discurso fúnebre.
––¿Yo?-suspiró.
––En el foro.
––Pero si…
––Te lo escribirá Séneca.
––Yo no sé hablar.
––Lo recitarás. En voz alta, expresivo. ¿Entendido?
Un suspiro se quedó atrapado en los labios de Nerón.
El día del funeral el cuerpo fue llevado al foro. Sobre el rostrum, la tribuna de los oradores, Nerón recitó conmocionado el discurso fúnebre. Las tropas de escolta pasaron tres veces por delante del catafalco.
Cinco mil coches levantaron el polvo. La marcha era tan larga que era imposible divisar el final. Se veían caballos relinchando, transeúntes tropezándose, plañideras lamentándose y rasguñándose la cara hasta hacerse sangre, esclavos libertos llevando en lo alto las estatuas y los retratos del fallecido; actores imitando los estertores del fallecido, y payasos fúnebres, que eran las personas encargadas de divertir al pueblo, escenificando la muerte, bizqueando y haciendo muecas, con lo que hacían prorrumpir en carcajadas a todo el que los veía pasar por allí. Sonaban todo tipo de instrumentos de música, cornetas, tambores, arpa y flauta, miles y miles de flautas, que hacían temblar el aire con un ruido insoportable. Luego, los sacerdotes rociaron con agua a la muchedumbre, y repartieron ramos de olivo, en señal de la paz.
Acto continuo, el emperador Claudio fue declarado dios.
Traducción de Eszter Orbán y Elena Ibáñez
|
|
|

|


|
|
|