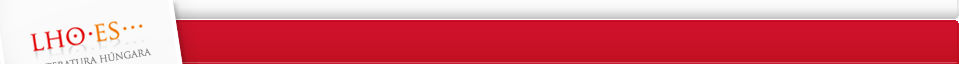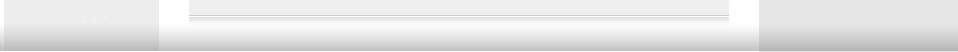|

|

|







|

|
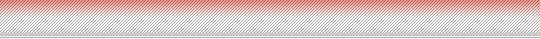

|
Valle en los confines del mundo
Sándor Lénárd
|
|
 |
|
 |
|

|
|
 |
|
|
|
La casa de Lénárd en Donna Irma |
|
|

|
El estimado lector, sin duda, lleva ya un buen rato sin creer ni una sola palabra de lo que digo. ¿Que antes de Navidad las niñas alemanas vayan descalzas a misa, que el pastor venda semillas de col, que los fieles alaben al Señor con libros de salmos alemanes y que nadie haya conocido el hambre? – es demasiado en un solo párrafo.
Pido disculpas. Debía haber comenzado como los dramaturgos. Lugar: hemisferio sur. Con más exactitud: la aldea de Donna Irma, en el sur de Brasil. Fecha: antes de Navidad, es decir, en pleno verano.
Valle en los confines del mundo
Sudamérica
Ocultos en filones de metal
Arden tesoros y broches de plata,
Serpientes de cuerpo infinito
Se retuercen bajo los bananos.
El púrpura de alas de libélulas
Se refleja en pétalos de orquídea,
Los generales se vuelven rebeldes,
Y el cielo arde sin la Osa Mayor.
La iglesia está llena. Los devotos feligreses escuchan el sermón. El señor pastor explica cómo han de prepararse para la sagrada fiesta de la Navidad. Si se percata de que los fieles no le prestan atención, golpea con la bota de montar la tarima que hace las veces de púlpito.
Pero lo que les importa a los fieles no es prestar atención. Lo que les importa es acicalarse para el domingo y no olvidar en casa el libro de salmos alemán. Les importa enganchar los caballos al carro verde (o burdeos) y que los caballos lleven el pelaje reluciente. Cepillarlos a conciencia, eso sí importa. A las niñas –aunque vayan descalzas– les importa llevar la falda bien planchada y lucir una sombrilla nueva. La misa parece un desfile militar en tiempos de paz: cada persona es espectador y protagonista al mismo tiempo.
Las niñas, delante, a la izquierda, cuchichean, se tironean de sus vestidos. Los niños, delante, a la derecha, se remueven incómodos con la ropa dominguera. Las ancianas, detrás, a la izquierda, asienten como si aprobaran cada una de las frases, o como si cabecearan en todo momento. Los señores de edad, detrás, a la derecha, tosen, carraspean, resoplan. Es provechoso escuchar toda esa serie de citas bíblicas, pero preferirían dar una profunda calada al negro tabaco envuelto en hojas de maíz. Habrá que esperar, no es la hora. Un cuarto de hora más y el pastor pasará a hablar de otro tema: después de la misa, venderá semillas de col y de hortalizas.
La bota del sacerdote golpea la tarima, el sacerdote alza la voz: “Y el Señor vendrá, vendrá a nuestro miserable mundo. ¿O es que no os dais cuenta de que este mundo nuestro, soberbio, engreído y que pretende alcanzar las estrellas, es un valle de lágrimas? Algunos no quieren creerlo. Pero es que ninguno de vosotros ha pasado hambre ni un solo día de su vida”.
El estimado lector, sin duda, lleva ya un buen rato sin creer ni una sola palabra de lo que digo. ¿Que antes de Navidad las niñas alemanas vayan descalzas a misa, que el pastor venda semillas de col, que los fieles alaben al Señor con libros de salmos alemanes y que nadie haya conocido el hambre? – es demasiado en un solo párrafo.
Pido disculpas. Debía haber comenzado como los dramaturgos. Lugar: hemisferio sur. Con más exactitud: la aldea de Donna Irma, en el sur de Brasil. Fecha: antes de Navidad, es decir, en pleno verano.
Hay barrios de ciudades grandes y luminosos. Las luces de Roma iluminan el mundo entero… pero a treinta y nueve kilómetros de aquí tan sólo el cartero sabrá dónde buscar Donna Irma. Tal vez sería mejor empezar así:
Los europeos observan con recelo al que viaja a Brasil. “¿Brasil? Está en los confines del mundo. ¿Río de Janeiro? ¿Allí dónde los negros bailan samba?” El residente en Río, el carioca, sonríe con pena si se le menciona São Paulo. “El interior”, dice con desdén. Aquí en Río aun hay conferencias internacionales, tenemos la biblioteca nacional, hay Universidad, aquí está el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Jardín Botánico, el Club Náutico, esta es la ciudad de las maravillas. Pero ¿São Paulo? Está en los confines del mundo. El de São Paulo, que se autodenomina pualista, es tan orgulloso como el guardián de la limes romana. “São Paulo es una metrópoli –dice– y tiene más fábricas que el resto de Brasil. Y más inmigrantes europeos. Aquí se publican periódicos en italiano, alemán, húngaro, griego, japonés, armenio, aquí se puede vivir. Tenemos un excelente restaurante chino y, en la pinacoteca, una pintura original de Churchill”. Pero los dedos de asfalto de la ciudad no llegan lejos, los caminos desembocan en la selva… y allí se acaba el mundo. Aunque si alguien se arma de valor para continuar el viaje, no dará con el fin del mundo que se le ha prometido. Uno vuela unas tres horas, sigue su viaje en autobús, atraviesa alguna que otra nube de polvo y llega a una pequeña ciudad alemana: Blumenau. “Aquí sí que se vive –dice el vecino de rasgos alemanes de Blumenau– y uno lo valora debidamente si ya ha estado en Alemania. Allí los plátanos se venden de uno en uno. Y un plátano cuesta tanto como aquí un racimo entero. Blumenau tiene escuela de música, bachillerato, iglesia, cine, hospital… pero si uno sigue viajando cuatro o cinco horas más, traqueteando por las orillas del río Itajai… entonces sí que llegará al fin del mundo”.
Si uno hace el esfuerzo y por fin llega a Münster, desde la guerra oficialmente llamada Tenente Gregorio, ya que el presidente Vargas ordenó que le pusieran el nombre del comandante de su guardia, se encontrará con gente, que lejos de vivir en el fin del mundo, cree vivir en el ombligo del mismo. “Dos hoteles, iglesia luterana, iglesia católica, hospital nuevo y cementerio antiguo; fábrica de agua de soda, carnicero, relojero… es toda una ciudad, cómo no va a ser una ciudad. ¿Que no tiene acerca? Pero sí que hay luz eléctrica, el que no esté borracho, no se caerá de bruces. Claro que andando una hora más por la selva, allí arriba, en el valle de Donna Irma, allí sí que estará uno en los confines del mundo”.
Donna Irma es pretenciosa, desea ser municipio, centro de la comarca. “¿Por qué no? –pregunta el edil, que lleva a la vez el catastro y el registro civil, es juez y notario, es decir el representante de los poderes terrenales en Donna Irma–. Pronto se construirá una iglesia en el lugar de la capilla, en la iglesia luterana hay un armonio, tenemos farmacia, sala de baile, escuela, mecánico, el carnicero es mejor sacando muelas que el dentista de la ciudad… podemos estar orgullosos. No somos como los de Nuevo Jericó. Nuevo Jericó sí es el final del mundo”.
A los habitantes de Nuevo Jericó no les gusta oír esto. Poppschitz, el tendero y vendedor de cerdos, que lleva tanto tiempo vendiéndolos que ya sólo le falta el limón en la boca para parecer un cochinillo de año nuevo, enrojece aún más si alguien se atreve a decir que se siente en los confines del mundo. “Hasta aquí llega el autobús –grita–. Hasta aquí llegan los cables eléctricos, aquí uno ve de noche. En mi tienda se vende de todo. Textiles, guadañas, arados, bacinillas, polvos para el dolor de cabeza, frijoles, petróleo. En Blumenau tampoco hay más. Aquí en frente está la fábrica de pan de especias de los Bumm. Pruebe las galletas de los Bumm. Pero allí arriba, al oeste, en Itanduva, allí sí que están los confines del mundo.”
En Itanduva aún hay partera, más allá de Itanduva todavía hay valles y hay escarpadas laderas (los alemanes también las llaman serra, con este término hispano-portugués), y allí también llevan a las chozas caminos que se tornan en senderos. Más allá de la última lámpara eléctrica sigue habiendo jardines con flores; siempre hay algún que otro peral que seduce con sus frutos.
Un día salí a cabalgar por la zona. Era una hermosa mañana de septiembre, o sea, de primavera. Me dio la impresión de que estaba siguiendo las huellas del fanfarrón János Háry y que podría llegar al extremo del mundo, sentarme un rato y columpiar los pies en la Nada… Al borde del camino, ante una choza cubierta de hojas de palmera, un viejo alemán fumaba tabaco cultivado en su propia huerta. Yo tampoco soy ya ningún niño, pero me entraron ganas de gastarle una broma traviesa. “Buenos días, dígame señor, ¿es aquí el fin del mundo?” El viejo no se enfadó, ni siquiera mostró asombro. “No. No es aquí. Si es allí adonde quiere llegar, siga cabalgando una o dos horas más”. Me despedí y seguí mi camino. Las chozas eran aun más pequeñas, los árboles, más altos.
En el extremo de la serra un caboclo, un verdadero indígena, cuyo bisabuelo tampoco procedía del otro lado del mundo, señaló en dirección a la infinita selva de 40×40 kilómetros cuadrados que el hombre blanco le había dejado a los indios botocudos para que al menos se extinguieran ante un panorama pintoresco. “Allí viven –señaló–. Allí está el fin del mundo. ¡O fim do mundo!”
Estemos donde estemos –aunque sea cabeza abajo en el universo, aunque nos queme el sol en Navidades– siempre nos encontramos en el centro del mundo, el fin del mundo está igual de lejos en todas partes. Puede que no todo nos acompañe por el camino; las catedrales góticas no salen de Europa. Las iglesias barrocas han llegado hasta Bahía, allí se han estancado por el tremendo peso del oro. La última biblioteca en cuyo catálogo aún aparece el nombre de Erasmo de Rotterdam, es la de São Paulo. En Bluemenau aun saben lo que es una nevera. El último cuarto de baño, el último jardín con enanitos está en Tenente Gregorio. Un armonio alcanzó la iglesia de Donna Irma. Y por fin llegamos al punto donde el único que no echa nada en falta es el sabio que, como decían los antiguos romanos, “lleva todos sus bienes encima”.
En este punto de la descripción de mi valle, el editor me advierte que ya es hora de presentarme. Escribo en primera persona y el lector tiene derecho a saber quién soy.
(Antes de empezar, echo una ojeada avariciosa a las colinas de enfrente. El dueño de esos pastos es propietario de cincuenta y dos ovejas. Cada año éstas le regalan cincuenta y dos corderos blancos… El buen italiano no tiene más preocupación que vender una oveja cada sábado. Con eso puede comer, beber y fumar en pipa durante una semana. A él ni Cristo le da órdenes, tampoco le importa lo que piensen o no piensen los demás.)
Mi editorial tiene razón. La tradición exige que el que narra las aventuras de sus viajes se presente. Mi colega, el doctor Lemuel Gulliver, dijo ya al principio que había nacido en Nottinghamshire y que había estudiado en Cambridge. Mi compañero en la desgracia, Robinson Crusoe, habla incluso de la eslora de su barco y de la altura que tenía el mástil. Los náufragos más antiguos y famosos de la literatura mundial, Odiseo y András Jelky, también relataron con gusto cómo emprendieron el viaje y cómo llegaron a su meta.
Los náufragos, por lo general se envidian unos a otros, cada uno piensa que le ha tocado a él el agua más fría, las olas más altas y las tablas de madera más débiles. Yo también pienso lo mismo: emprendí mi viaje en el año treinta y ocho, con una pequeña maleta, sin dinero, con escasos conocimientos de idiomas y un pasaporte en el que figuraba: “nuestras misiones en el extranjero … no pueden prestar ayuda a los compatriotas que se encuentren en problemas ya sea con dinero o de cualquier otra manera”. Pronto me quitaron hasta eso. En Europa se acumulaban nubes de tormenta, dictadores vociferaban junto al timón del barco, arribistas vestidos de camisas de colores les hacían eco.
Creo que siento lo mismo que los demás náufragos: me sorprende tener tierra firme bajo los pies.
No entiendo cómo he llegado hasta la costa. Si en el mundo hubiera un poco de orden, si la lógica iluminara el camino, tenía que haber muerto hace ya mucho tiempo. Pero no hay orden, los hambrientos no mueren, los presos escalan los muros de la cárcel y a algunos náufragos las olas los arrastran hasta la arena de la costa. Gulliver llegó a Lilliput, Crusoe a su isla, Odiseo a los brazos de Nausica, yo a un hediondo campo de concentración en la bahía de Río, donde el barco de inmigrantes –que antes transportaba carbón– se deshizo de su agotada carga.
El camino desde los fervientes días de las negociaciones de Múnich hasta las sombras de los bananos de Río duró quince años. “Infandum renovare dolorem” – relatar el sufrimiento infinito era demasiado incluso para Eneas: el náufrago experimentado acabó confiándoselo a Virgilio, para que lo relatara él.
¿Quieren que enumere mis ocupaciones, como debe hacer uno al presentarse? Fui pinche de cocina, iba de casa en casa a medir la presión arterial, fui el médico de la Academia Húngara de Roma, mendigué, en los pintorescos paisajes del Vesubio y en las laderas de las viñas de Maquiavelio ensamblé esqueletos a partir de minúsculas piezas como antropólogo del ejército americano –pegábamos esqueletos de aviadores derribados sobre los Balcanes– y todavía antes escribí –para otros– disertaciones sobre historia del arte, de arqueología y medicina entre los gruesos muros de la Biblioteca Nazionale y en la del Vaticano. En 1941 la biblioteca era como una isla, en el bar flotaba el aroma neutral del café, y monseñores bien nutridos comían chocolate suizo con la callada sonrisa de los lotófagos. Durante un tiempo me dediqué a tocar el piano con un director de banco a cambio de la cena; su cocinera, más empática que él, me robaba patatas de la despensa para que tuviera algo que comer al día siguiente. Fui traductor del primer congreso de criadores de perros celebrado tras la guerra. Tuve pacientes… un carcelero me encomendó a un ratero aquejado de lumbalgia, el cual a su vez me recomendó a otros rateros y ladrones. (Eran enfermos que pagaban muy bien.) Traté las varices de un obispo, receté plantillas a la superiora de un convento, ya que la fundadora de la orden se resistía a obrar el milagro necesario para su beatificación. Curé el cerdo de un embajador acreditado ante la Santa Sede; el valioso animal enfermó en el frío invierno de 1943, ya que la improvisada pocilga de la embajada no podía caldearse. El cochino se merecería un libro aparte: el primer puerco del mundo que gozaba de inmunidad diplomática. Estuve presente durante su matanza. En Brasil empecé como médico para todo en una mina de plomo, con el sueldo de un enfermero… y eso solo por mencionar mis principales ocupaciones.
El camino desde la bahía de Río al valle de Donna Irma ya sólo duró cuatro años.
En realidad, en las distancias sin fin los primeros en rezagarse son precisamente los europeos, o para ser más exactos, los emigrantes de la época de la segunda guerra mundial. Se mueren de miedo cuando pierden el contacto con el asfalto bajo sus pies, y su lema, que pretende ser orgulloso, pero no pasa de torpe es: “No puedo vivir sin cuarto de baño”.
Parece incomprensible que justamente sea el europeo –que ha conocido el abismo de los horrores, que ha conocido el miedo a la muerte y a la hambruna, los azotes de las maldiciones de la civilización, cuando las bendiciones de la cultura ya lo han abandonado hace tiempo– el que siga deseando vivir entre indicaciones y prohibiciones. Añora estar en una oficina, en una fábrica. Quiere quejarse del jefe malintencionado y del estúpido empleado, quiere ir al cine, para ver paisajes adonde no se atrevería ir, donde sería incapaz de vivir.
No, no es incomprensible. El europeo ya es tan torpe que no puede optar por la libertad de una vida sencilla y primitiva. La debilidad del individuo es lo que forma el rebaño; los atentos políticos hablan de la masa incluso en estos casos. Los débiles necesitan una camisa de color, águilas bordadas en el uniforme, un fez negro, botas, porque sin ellos se sentirían más débiles. Los europeos de después de la primera guerra o, lo que es lo mismo, de antes de la segunda, eran tan pusilánimes, que un par de payasos grandilocuentes se les subieron a las espaldas; y aquí son tan débiles que si se para el tranvía, sus pies no los llevan adelante.
¿Cien años –cincuenta años– son realmente tanto tiempo? Apenas han pasado cien años desde que el primer inmigrante alemán desembarcó con grandes esperanzas y escaso equipaje, y pisó el suelo de Santa Catarina. Y sin embargo parece tan lejano como si fuera un cuento perdido en el tiempo.
Traducción de Mária Szijj y José Miguel González Trevejo
|
|
|

|


|
|
|